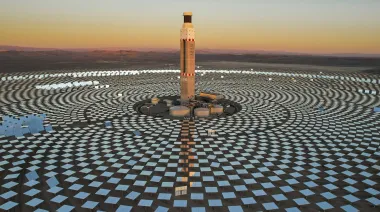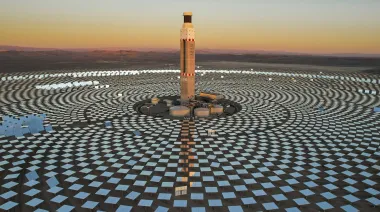
Internacionales
Trabajo saludable
Desigualdad y salud mental: el nuevo desafío laboral en Chile
24/07/2025 | Chile enfrenta una encrucijada en salud laboral: menos accidentes, pero más trastornos mentales y desigualdad en la protección

En Chile, más de ocho millones de personas integran la fuerza laboral formal, dispersas en un tejido productivo dominado por micro y pequeñas empresas. El 90% de estas unidades productivas tiene menos de 10 trabajadores, y cerca del 50% se ubican en la región Metropolitana. En este escenario, la protección a la salud de quienes trabajan se ha vuelto un tema estructural, que reclama atención urgente en el debate legislativo.
Aunque las cifras muestran una disminución de los accidentes laborales en la última década, las brechas estructurales y la precariedad del monitoreo plantean dudas sobre la profundidad real del progreso. Cada día, una persona fallece en Chile por accidentes de trabajo o en el trayecto laboral, y las enfermedades profesionales están creciendo silenciosamente, especialmente en lo que refiere a la salud mental.
Desprotección mental y muscular
Durante 2023, se registraron sólo 10.000 casos reconocidos de enfermedades profesionales. De ellos, dos de cada tres corresponden a cuadros de salud mental, mientras que el resto se concentra en trastornos musculoesqueléticos derivados de las condiciones ergonómicas precarias o del sobreesfuerzo. Estos datos, sin embargo, representan apenas una parte del problema: la calificación oficial de estas enfermedades sigue siendo limitada, con trabas burocráticas que desalientan la denuncia y el diagnóstico oportuno.
El panorama se agrava al considerar que no existe una encuesta nacional sobre condiciones de trabajo desde 2009. Sin esta herramienta, resulta difícil mapear los factores de riesgo reales, especialmente en sectores de alta informalidad o escasa fiscalización. Esta ausencia de datos impide orientar políticas públicas efectivas y fortalece la invisibilidad de los trabajadores más vulnerables.
Fiscalización insuficiente
Pese a ciertos avances normativos, como la reciente Ley Karin sobre acoso laboral o el reconocimiento progresivo de daños psicológicos como enfermedades del trabajo, la capacidad del Estado para supervisar el cumplimiento es deficiente. Hoy, Chile tiene menos de un inspector por cada 10.000 trabajadores, muy por debajo de lo recomendado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Esta limitación afecta especialmente a las microempresas. Mientras las grandes firmas muestran un 91% de cumplimiento en protocolos de prevención de acoso, sólo el 45% de las más pequeñas lo hacen. La desigualdad institucional en materia de salud laboral no es sólo un problema de tamaño empresarial, sino de acceso efectivo a derechos básicos.
Género e informalidad como ejes críticos
La precariedad se profundiza al observar los datos con perspectiva de género. La participación laboral femenina ronda el 50%, frente al 70% masculina. Sin embargo, la informalidad entre mujeres alcanza el 29%, superando el 26% masculino. Esto se traduce en menor cobertura de salud, protección ante riesgos y acceso a licencias por enfermedades profesionales.
A pesar de los diagnósticos reiterados, no se han implementado estrategias robustas para proteger a las trabajadoras informales, muchas de ellas en sectores feminizados como el cuidado, el comercio ambulante o los servicios domésticos. La legislación sigue pensando el trabajo como un vínculo formal y masculino, dejando fuera a millones.
Oportunidades para la próxima legislatura
Los retos están claros, pero también las ventanas de oportunidad. El Congreso podría avanzar en una actualización del sistema de calificación de enfermedades profesionales, especialmente en el ámbito mental, para reducir la subnotificación y mejorar la respuesta temprana.
Otra acción prioritaria es aumentar el número de inspectores laborales, junto con reforzar el rol de las mutuales y empleadores en la prevención activa. El fortalecimiento de encuestas periódicas y registros administrativos permitiría abordar con datos reales los cambios en la estructura del trabajo chileno.

Un problema estructural
La salud laboral en Chile ha dejado de ser un asunto meramente técnico para convertirse en una cuestión política de primer orden. En un país donde las cifras de accidentes bajan, pero las enfermedades mentales y la informalidad aumentan, el riesgo es confundir mejoras relativas con avances estructurales. La próxima legislatura deberá elegir entre mantener la inercia o asumir el desafío de proteger de forma real a quienes sostienen la economía.
En este contexto, la equidad de género, la cobertura universal y la fiscalización efectiva deben ser los pilares de una nueva estrategia laboral. De lo contrario, las cifras seguirán ocultando un país laboralmente enfermo, donde los derechos existen solo en el papel.