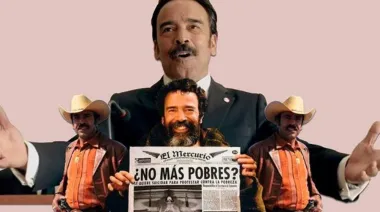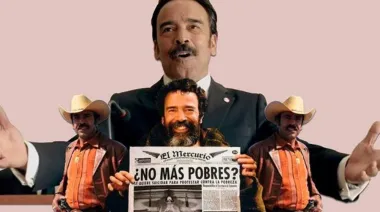
Opinión
A casi veinte años de su muerte
Saúl Ubaldini: “El otro padre de la democracia argentina”
31/07/2025 | No está en los discursos oficiales ni en las efemérides sobre la recuperación democrática, a pesar de haber sido una de las voces más firmes contra la dictadura. Esta nota recupera su figura incómoda y decisiva.

El sindicalismo es la columna vertebral del movimiento obrero. Quien dude de esto, hoy por hoy, habla desde afuera del peronismo, aunque cante la marcha o consuma de forma aesthetic una milanesa luchona en Perón Perón.
El sindicalismo fue clave en la supervivencia del peronismo durante los años de proscripción y fusilamientos, y fue también, tiempo después, el blanco principal de la dictadura sangrienta de Videla y Martínez de Hoz.
Como bien señala Julián Zícari en Martínez de Hoz: El jefe civil de la dictadura (p. 95): “Vale recordar que, según los datos de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), el grueso de los desaparecidos fueron obreros (30%) y estudiantes (20%), donde muchos de ellos no eran parte de las organizaciones armadas, siendo la gran mayoría dirigentes sindicales, sociales o estudiantes de base (...) Queda claro que la dictadura puso el verdadero énfasis represivo no tanto en desaparecer guerrilleros, sino más bien gremialistas y otros actores de la lucha popular”.
Rápidamente aparecen apellidos como metáforas del presente: Rucci, Vandor, Moyano o incluso Lorenzo Miguel. Nombres que, por distintas razones, han quedado grabados en la historia sindical argentina, símbolos tanto de lucha como de poder. Sin embargo, uno de los actores más decisivos de las últimas décadas, Saúl “El Pibe” Ubaldini, parece haberse desvanecido en el olvido colectivo.
En 2026 se cumplirán apenas veinte años de su fallecimiento, y sin embargo su apellido no resuena con la misma fuerza que otros grandes sindicalistas de nuestra historia. ¿Qué pasó con su legado? ¿Por qué su figura permanece oculta?
Es sabido que la memoria está hecha de olvidos. La construcción del recuerdo colectivo está atravesada por silencios y decisiones políticas que lo van moldeando. Así como el kirchnerismo, en su relato sobre los años 70, dejó zonas grises, la democracia nacida con Alfonsín también eligió callar algunas cosas. En aquellos años, el presidente electo libraba una batalla abierta contra la CGT a través de la llamada “ley Mucci”, denunciando un supuesto pacto “militar-sindical” que habría conferido a los gremios un poder ilegítimo. Mientras tanto, Ubaldini, tras la debacle del peronismo en 1983, se había convertido en el jefe de la oposición. ¿Cómo reconocer como víctima -o incluso como héroe- a tu principal adversario político? ¿Cómo construir poder y, al mismo tiempo, memoria? Tal vez estos hayan sido algunos de los dilemas que hayan atravesado al alfonsinismo por entonces.

Un Muchacho Como Yo
Saúl Ubaldini nació en el Hospital Salaberry del barrio de Mataderos. Hijo único de Victoriano Ubaldini, un obrero de la carne yrigoyenista oriundo de Bragado, y de Carmen Guida, costurera nacida en Chivilcoy, creció en un hogar de clase trabajadora, atravesado por los logros materiales del primer peronismo y los juguetes de la Fundación Eva Perón. Fue destacado como el mejor alumno del Consejo Escolar N° 20 y se lo premió en el Teatro Colón otorgándole un viaje a Mar del Plata. A los nueve años ya ayudaba en una farmacia para colaborar con los ingresos familiares, más tarde ingresaría al legendario Frigorífico Lisandro de la Torre, donde trabajaba su padre. Ahí lo encontró la autoproclamada Revolución Libertadora.
Votó a Frondizi en 1958 siguiendo las instrucciones del Comando Superior Peronista, y cuando los trabajadores tomaron el frigorífico resistiendo su privatización, no estaba afuera ni mirando de costado: trabajaba allí, rotando por almacenes. La admiración que sintió por el sindicalista Sebastián Borro lo marcó para siempre. Fue despedido y reincorporado seis veces, como muchos de su generación, en una economía que empezaba a convertir la precariedad en destino. Luego trabajó en diferentes frigoríficos como el Smithfield de Zárate, el Yuquerí de Concordia y después el Wilson de Valentín Alsina. Donde iba, era elegido delegado.
En 1969 ingresó en la Compañía Argentina de Levaduras y empezó a escalar dentro del gremio cervecero. En 1975 ya era secretario Gremial e Interior de la Federación y enlace con la CGT. Su estilo era directo, sin vueltas. Su origen no era el de los grandes aparatos, sino el de la base. En esas idas y vueltas conoció a Lorenzo Miguel, líder de la UOM, y se integró a “las 62 Organizaciones”, aunque sin perder su autonomía. En julio de ese año impulsaron un paro de 48 horas con movilización que terminó con la exclusión de Celestino Rodrigo del Ministerio de Economía y de López Rega del área de Bienestar Social. La política argentina se incendiaba, y el sindicalismo mostraba credenciales de poder real.
Tras el golpe del ‘76, cuando muchos dirigentes fueron encarcelados o se exiliaron, Ubaldini eligió quedarse. Con la CGT disuelta y los gremios con interventores militares, los trabajadores se organizaron en diferentes nucleamientos, diferenciados entre sí por sus posiciones, conciliadoras o combativas frente a la dictadura. Así se convirtió en un organizador incansable: promovió la Mesa de Organizaciones Gremiales Peronistas, articuló “los 25” y fue parte de la breve experiencia de la CUTA. Su figura empezó a crecer entre las sombras de la represión y el baño de sangre que era Argentina. En abril de 1979 convocó a la primera huelga general contra la dictadura. Lo detuvieron durante más de dos meses, pero no lo quebraron. Al año siguiente 1980, con la CGT prohibida por ley, encabezó la fundación de la CGT Brasil que desafío sin rodeos la proscripción impuesta y fue elegido secretario general.
Fuera de la legalidad pero dentro de la historia grande del país, el 22 de julio de 1981, la CGT Brasil organizó la segunda huelga general contra la dictadura, y unos meses después, el 7 de noviembre, una multitud se concentró en la Iglesia de San Cayetano bajo el lema “Paz y trabajo”. Allí, por primera vez, se cantó en voz alta “Se va a acabar, se va a acabar, la dictadura militar”. No fue solo una consigna. Fue un corte en la niebla, una señal de que no era tarde ni imposible. El sindicalismo había abierto una ventana al futuro. No desde una redacción, no desde un comité partidario: desde el cuerpo colectivo del trabajo organizado.
Al año siguiente, el 30 de marzo de 1982, Ubaldini encabezó la histórica movilización a Plaza de Mayo. La represión fue feroz, pero algo había cambiado: por primera vez en años, el miedo estaba del otro lado. Esa jornada, hoy recordada como uno de los hitos más importantes de la lucha antidictatorial, consagró a Ubaldini como el rostro visible de una resistencia obrera que no pidió permiso para existir. Mientras algunos todavía esperaban señales desde París o La Habana, Ubaldini y los suyos caminaban entre gases lacrimógenos y balas de goma. La democracia, cuando llegó, tuvo más sudor y sangre que tinta.
Ascenso, caída (y legado)
Tras liderar la resistencia contra la dictadura, Ubaldini se convirtió en una figura incómoda para el nuevo gobierno democrático. Apenas dos meses después del triunfo de Raúl Alfonsín, en febrero de 1984, la CGT que él encabezaba movilizó a miles de trabajadores frente al Congreso para rechazar el proyecto unilateral de ley de reorganización sindical impulsado por el ministro Antonio Mucci, la famosa “ley Mucci”. La ley fue aprobada en Diputados pero frenada en el Senado. El fracaso del oficialismo fortaleció la figura de Ubaldini, que ese mismo año fue elegido secretario general en el Congreso Normalizador que reunificó a la CGT. La tensión con el presidente radical se hizo pública y personal. “El país no está para mantequitas y llorones”, dijo Alfonsín. Ubaldini, como un Atahualpa moderno, respondió: “Llorar es un sentimiento, mentir es un pecado”.
No era un sindicalista más. El 6 de septiembre de 1985 se convirtió en el primer secretario general de la CGT en marchar junto a las Madres de Plaza de Mayo y los organismos de derechos humanos para exigir justicia por los crímenes de la dictadura. Entre 1986 y 1989 condujo la CGT con una postura abiertamente confrontativa frente al rumbo económico del alfonsinismo, enarbolando el célebre “Programa de los 26 puntos”. En ese marco convocó trece paros generales. Pero lo más recordado quizás no haya sido un paro, sino una misa: el 10 de abril de 1987, durante la visita de Juan Pablo II a la Argentina, Ubaldini fue uno de los dos únicos oradores -junto al Papa- en una ceremonia dedicada al mundo del trabajo en el Mercado Central. Llegó con una columna de cuatro mil militantes, mientras en el lugar se mezclaban otros dirigentes como Carlos Alderete y Antonio Cafiero, quien incluso formó un cordón humano para permitir el paso del Papa. En el aire, entre las banderas y los vítores, se escuchaba el cántico que lo acompañó durante años: “¡Saúl, querido, el pueblo está contigo!”. Tal vez este haya sido el punto máximo de la carrera política de “el pibe”, como le decían Diego Ibañez y Lorenzo Miguel. Un dirigente sindical de cuna obrera venido de Mataderos encabezando un acto con el por entonces “Papa viajero”. En su mensaje, Ubaldini eligió la figura del padrenuestro para reclamar que los salarios se rijan por la dignidad del hombre y no por la ley del mercado; pidió delante de Juan Pablo II que "venga a nosotros la justicia social" y que haya "reconciliación, justicia social y fuerza para sostener los derechos de los trabajadores". Ese mismo año un tal Luiz Inácio Lula da Silva era electo miembro de la Cámara de Diputados de Brasil.
Pero el poder no retribuye la coherencia y la política simpatiza con los mártires solo una vez silenciados. En pocos meses, el hombre que había desafiado al alfonsinismo se encontró solo frente al huracán neoliberal de Carlos Menem. El 14 de noviembre de 1990 encabezó la primera movilización contra el nuevo rumbo económico, en defensa del salario y el modelo sindical, pero esta vez fueron pocos los que lo acompañaron. Su tiempo parecía haber quedado atrás. En 1991 intentó una candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires por fuera del PJ, con el sello de Acción Popular. Apenas superó el 2% de los votos. Fue una derrota solitaria, sellada por el triunfo arrollador de Eduardo Duhalde.
En 1992 llegó el golpe de gracia que lo dejó fuera de juego. En la reunificación de la CGT, ahora moldeada por el menemismo, Ubaldini fue desplazado en favor de Luis Barrionuevo. No hubo épica ni ruptura: simplemente lo corrieron. La vieja CGT combativa se disolvía entre concesiones, pactos y traiciones.
Aun así, su nombre no desapareció del todo. Volvió como diputado nacional, con la bendición paradójica de Duhalde, en 1997 y 2001. Desde el Congreso mantuvo cierta dignidad de resistencia: fue uno de los principales opositores a la llamada “Ley Banelco”, símbolo del derrumbe moral del gobierno de Fernando De la Rúa. Su voz, más apagada, seguía siendo incómoda.
Murió en 2006, a punto de cumplir 70 años, de un cáncer de pulmón. Había sido contratado como asesor del Ministerio de Planificación de Julio De Vido, un último gesto de reconocimiento en tiempos donde el sindicalismo ya era otra cosa.
En uno de sus últimos discursos dejó una imagen que resume su trayectoria: “El movimiento obrero, como el ave Fénix, resurgirá de las cenizas. De la mano de quienes seamos perseverantes con nuestras luchas, o, si no, de los cuadros que no estén dispuestos a ser pisoteados”.
No fue un intelectual. No escribió libros ni fundó una corriente. Pero representó algo que hoy escasea: la convicción de que los derechos se defienden sin pedir permiso. Fue un dirigente que supo llorar sin quebrarse. Que entendió que la lucha no siempre se gana, pero no está muerto quien pelea. Que negociar no es lo mismo que rendirse, y que a veces perder con dignidad vale más que ganar de rodillas.