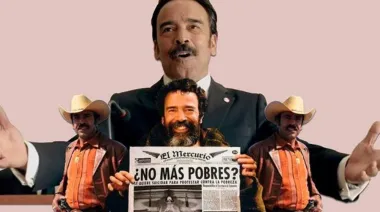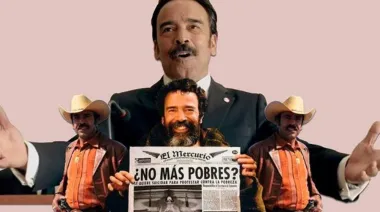
Opinión
¿Qué fue del progresismo?
Progresistas fuimos todos: entrevista a Eduardo Minutella
04/08/2025 | Del orgullo al insulto: el historiador Eduardo Minutella desmenuza el recorrido del término “progresismo” y cómo su desgaste atraviesa a toda la política.

Hoy, la palabra “progresista” parece haber perdido su filo: suena vacía, repetida, incluso incómoda. Para pensar ese ascenso fulgurante y su actual caída en desgracia, conversamos -rápido y al hueso- con Eduardo Minutella, historiador formado en la UBA, periodista, docente e investigador especializado en medios y política. Junto a María Noel Álvarez, es autor de Progresistas fuimos todos, un libro clave para entender cómo las revistas de los años '80 y '90 ayudaron a moldear el imaginario progresista en la Argentina. En esta entrevista breve y a máxima velocidad, le pedimos que rastree el auge y la caída de una palabra que supo nombrarlo (casi) todo.
- Me comentaste que “Progresistas fuimos todos” (2019) lo empezaron a escribir en 2015 con María Noel Alvarez y tiene como objeto las revistas semanarios de los años 80’s/90’s. Ahi hablan del progresismo como un concepto “polisémico y mutante” ¿Qué lectura hacés de la trayectoria del término?
Aquel libro se empezó a escribir motivado por el triunfo electoral de una coalición liderada por el macrismo. Lo que estábamos tratando de ver era cómo aquellos periodistas y comunicadores que en los años 90 se habían reconocido como parte de un mismo espacio relacional y sociocultural, y de algún modo político (aunque mayormente no político partidario), habían hecho posteriormente recorridos con terminales enfrentadas en el contexto de la entonces denominada "grieta".
El elemento común de muchos de esos nombres es que en los 90 habían convergido en espacios periodísticos y comunicacionales que se presentaban públicamente como "progresistas". El concepto, que nunca dio cuenta de una identidad político- partidaria en el sentido más estricto, comenzó a perfilarse en torno a ciertas ideas, prácticas y agendas durante el proceso de reconversión democrática e institucionalista de las izquierdas argentinas a partir del último retorno democrático, e incluso fue central para el intento de un despegue político propiamente “progresista” en los años 90, funcionando como una suerte de amalgama para condensar posiciones antimenemistas.
Convergieron allí desde excomunistas y exmaoístas hasta peronistas renovadores de los 80, e incluso sectores diversos del onegeísmo y la sociedad civil. Sin embargo, a pesar de su pregnancia discursiva en el espacio público, quienes buscaron construir desde aquel progresismo nunca pudieron trascender sus éxitos en el ámbito comunicacional para transformarse en un verdadero partido de mayorías. Fueron eficaces en lo enunciativo, pero menos en la construcción territorial. Y, de algún modo, finamente la subordinación al liderazgo electoral de un radical conservador como Fernando De la Rúa, hizo que aquella modulación más liberal-republicana y en diálogo con una globalización que se percibía como inexorable, terminara dando por tierra con las posibilidades a futuro de construir, como decía Roberto Mangabeira, “la alternativa progresista”.
Lo que vino luego, usualmente identificado bajo el mote de “marea rosa”, tuvo menos que ver con aquellas vocaciones de construcción de consensos amplios en diálogo con la tradición liberal clásica, y más con la recuperación de tradiciones más confrontadas no solo con la globalización, sino incluso con la idea de universalismo, como las usualmente denominadas “nacional-populares”, “latinoamericanistas”, “populistas”, etc. Pero a diferencia de las experiencias anteriores, acá "se era progresista" más que nada por la forma en que esas experiencias disímiles eran enunciadas y aglutinadas por los comunicadores públicos.
Fronteras adentro, tal vez salvo en los casos chileno y uruguayo, se era “indigenista”, o “socialista del siglo XXI”, o “nacional-populares”, o “peronistas”. En el caso particular argentino, hubo mucha más reivindicación de una condición “progresista” en el primer kirchnerismo de la transversalidad, que buscaba construir mayorías electorales partiendo de una base electoral escueta y poco legitimada en las urnas, que en la experiencia ya consolidada del posterior cristinismo, cuya líder siempre se consideró peronista y no “progresista”, incluso aunque asiduamente buscara vincularse con un universo intelectual y cultural asociado a aquellos espacios, algo en lo que Kirchner estaba mucho menos interesado, al menos desde que asumió la presidencia.

- ¿Cómo pasa una palabra de estar asociada al prestigio cultural o político a usarse de manera peyorativa para referirse a algo o a alguien?
La pérdida de prestigio del concepto (aunque uno podría preguntarse qué categorías políticas no lo vienen perdiendo, y esto me parece algo central para leer esta época) tiene que ver con diversos factores. A nivel local, me parece que tanto en su modulación más liberal-institucionalista forjada a partir de la transición, como en su versión nacional popular, tiene que ver con la ausencia de resultados favorables en el mediano y largo plazo para incorporar a la mayoría de la población, y a las dificultades para trascender lo discursivo y llegar a las mayorías con soluciones concretas para sus problemas inmediatos. Y también con cierta tendencia a focalizarse en cuestiones y agendas que son mucho más pregnantes en espacios urbanos, y a menudo son percibidos como lejanos o exógenos en otras regiones del país.
Por otro lado, el hilo conductor de largo plazo de la categoría “progresismo” necesariamente lo liga a una concepción, llamémosla, optimista sobre el futuro, digamos una linealidad temporal digamos “kantiana” hacia lo perfectible. Y hoy de ese optimismo no parece quedar mucho. Nadie parece proponer un programa superador, incluyente virtuoso y democrático para el futuro: desde los modos de pensar y vincularnos con el trabajo, hasta nuestro vínculo con lo planetario, todo está en crisis.

- Slavoj Žižek, Nancy Fraser o Susan Neiman, dan cuenta de cierto esfuerzo teórico por escindir el término “woke” del de izquierda. Por momentos pareciera para generar una distinción de algún tipo que salve un término del otro ¿Por qué crees que ocurre esto?
La categoría “woke” no es nueva, pero sí es todavía reciente su uso, que todavía más que nada un uso extendido principalmente en el mundo anglosajón, pero que ha tenido cierto éxito a nivel local por su adopción por parte de las derechas radicalizadas. Por caso, en la campaña electoral de 2016, que llevó a Donald Trump por primera vez a la presidencia de los Estados Unidos, ni siquiera se recurrió al concepto.
En el campo de las izquierdas se oscila entre el rechazo tajante a la categoría y la voluntad de concebirla dentro del campo amplio de las izquierdas, entendidas en sentidos más que nada relacionales, pero siempre demarcándole una frontera respecto de lo que constituirían las “verdaderas” izquierdas.
En el caso particular argentino, la importación original del concepto suele atribuírsele al escritor Gonzalo Garcés en su deriva hacia posiciones de derechas, y funciona como una reactualización de tópicos antiprogresistas. En la discursividad antiprogresista de personas de más edad, un Guillermo Moreno, o un Santiago Cúneo, digamos, lo que tiende a predominar como epítetos negativos son categorías más clásicas, como “socialdemocráta”. Como sea, estamos en un tiempo en que “lo woke” o “lo progresista” parece estar más en boca de quienes lo denostan sin terminar de explicar bien de quién o quiénes están hablando, que de quienes se reivindican a sí mismos en esa clave.
Para ceñirme solo al caso argentino, a diferencia de lo que ocurría entre 2003 y 2008, no hay una disputa por ver quién encarnaría mejor al progresismo posible vernáculo, sino más bien un distanciamiento calculado, incluso por parte de quienes a ojos de los demás también son “progresistas”. Así, el discurso antiprogresista (o antiwoke, en su modulación actual) construye a su propio objeto de rechazo adosándole deméritos varios y casi siempre a la carta.
- Hablando de palabras y su trayectorias.. Así como el término progresismo, de forma contemporánea, nace inscripto en el contexto del “fin de la historia” y la hegemonía global liberal. El término “baizuo”, popularizado en los foros chinos de internet, refiere literalmente a la “izquierda blanca” como decadente o nihilista en referencia a la cultura woke. Como si en este hemisferio no se pudiesen generar utopías más allá del individuo mismo o su ensimismamiento ¿De qué manera la emergencia de China y el logro de bienestar social por otros medios pone en cuestión el supuesto progreso moral de los valores occidentales?
Bueno, China es un caso complicado, y modestamente creo que bastante hermético como para que pueda abordarlo en clave analítica sin trabajo empírico serio. Si me guío por las lecturas que he hecho sobre la experiencia, evidentemente parece marcarle la cancha al mundo al que identificó con los “valores occidentales”, sobre todo a partir de la asunción de Xi, mucho más abocado a esta disputa que sus antecesores. Consignas como: “China se puso de pie bajo Mao, se enriqueció bajo Deng y se vuelve poderosa bajo Xi”, articuladas por intelectuales vinculados al PCCh, dan cuenta de esa vocación crecientemente imperial, aunque siempre “con características Chinas”.
Pero yendo estrictamente a tu pregunta, matizaría la idea del “bienestar social chino”, especialmente en relación con la posibilidad de que se transforme en un modelo realizable en otras regiones. Es decir, sería cuidadoso en homologar mero enriquecimiento material con “bienestar social”. Esto no implica bajarles el precio a los logros de China, seguramente tangibles para una parte de la población de ese país, pero sí tener en cuenta que muchos de aquellos logros se apoyan en prácticas que riñen con algunos de los fundamentos de nuestras sociedades, ya sean liberales, humanistas, cristianos o, para retomar nuestro tema de origen, “progresistas”.