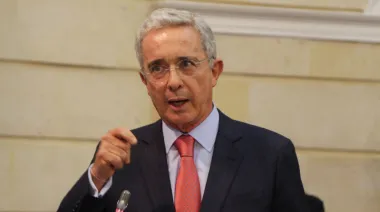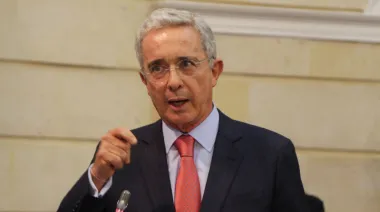
Internacionales
Verdad disputada
Colombia: cómo el discurso de Petro reaviva el debate sobre la verdad
08/08/2025 | El debate sobre quién define la verdad en el país revive tensiones entre instituciones, narrativas históricas y poder político.

En Colombia, la noción de verdad ya no es un punto de llegada común, sino un terreno de disputa permanente. En un país atravesado por décadas de conflicto armado, impunidad y fragmentación institucional, la pregunta sobre quién tiene el derecho a declarar qué es cierto se ha convertido en un problema central del debate público. Este dilema ha cobrado fuerza con la reciente intervención del presidente Gustavo Petro, quien ha invocado el "derecho a la verdad" como parte de su narrativa política.
Lejos de tratarse de una discusión teórica, el asunto tiene implicancias prácticas: ¿quién debe encargarse de definir la verdad en una democracia en crisis de confianza? ¿Son los jueces, los medios de comunicación, las comisiones de la verdad, o los gobiernos quienes poseen autoridad legítima para hacerlo? En una era de hiperconectividad y sobreinformación, cada actor reclama una porción del relato legítimo, mientras el ciudadano promedio queda atrapado entre verdades fragmentadas y relatos incompatibles.
El rol de las instituciones tradicionales
Durante buena parte del siglo XX, la verdad pública se articulaba desde instituciones con fuerte legitimidad social: el sistema judicial, la academia, la prensa. Pero hoy, esas estructuras enfrentan una erosión significativa en su capacidad para imponer consensos. La polarización política y la desconfianza generalizada han vaciado de credibilidad los canales tradicionales de construcción del relato nacional.
En Colombia, la Comisión de la Verdad surgió como un intento de recuperar esa legitimidad tras los Acuerdos de Paz de 2016. Sin embargo, su informe final ha sido objeto de múltiples controversias. Mientras algunos lo consideran un insumo valioso para la reconciliación, otros lo acusan de sesgo ideológico y de omitir aspectos clave de la violencia, especialmente aquellas vinculadas a crímenes cometidos por sectores afines al actual oficialismo. Esta disputa demuestra que el problema no es solo acceder a los hechos, sino también lograr que esos hechos sean aceptados como tales.
Redes sociales y verdad emocional
La digitalización del debate público ha profundizado la crisis. En redes sociales, la verdad no necesita pruebas: basta con que un contenido genere indignación o refuerce identidades para volverse viral. La lógica algorítmica premia la emoción sobre la verificación, erosionando aún más la posibilidad de construir un relato común. En este contexto, la desinformación no solo se multiplica, sino que se vuelve casi imposible de desmontar.
En vez de refutar los hechos falsos, muchos usuarios simplemente eligen ignorarlos o reforzar su creencia original mediante nuevas narrativas. Esta dinámica crea cámaras de eco donde cada grupo refuerza su versión de la realidad, debilitando cualquier intento de mediación objetiva. Así, el espacio público digital no solo replica la polarización política, sino que la amplifica.
El discurso presidencial y la batalla simbólica
Gustavo Petro ha incorporado el “derecho a la verdad” como parte de su discurso estructural. Desde su llegada al poder, ha cuestionado abiertamente a medios tradicionales y organismos judiciales, planteando que la verdad oficial ha sido capturada por intereses económicos y políticos. Su narrativa apela a una verdad popular, revelada desde abajo, como forma de contrarrestar el relato dominante.
Esta postura ha generado preocupación en sectores que temen un intento de control estatal sobre el relato histórico. La línea entre la defensa del derecho a la memoria y la imposición de una verdad oficial desde el poder se vuelve difusa, especialmente cuando se cuestiona abiertamente a las instituciones encargadas de la justicia y la información. El riesgo, señalan analistas, es que la defensa de la verdad termine derivando en una nueva forma de dogma, instrumentalizado desde el poder.
Periodismo y el derecho a la duda
En medio de este caos informativo, el periodismo enfrenta un doble desafío: resistir la presión de los poderes políticos sin perder credibilidad ante una ciudadanía escéptica. Lejos de proclamarse dueño de la verdad, el periodismo serio apuesta por el contraste, la verificación y la pluralidad de fuentes. La verdad no se impone, se construye con evidencia y responsabilidad.
Más que certezas absolutas, lo que necesita una democracia sana es la posibilidad de someter las afirmaciones al escrutinio público. En lugar de clausurar el debate con una “verdad definitiva”, el periodismo puede ofrecer algo más valioso: el derecho a la duda razonable, la apertura al matiz, la resistencia al absolutismo informativo.
🚨| ÚLTIMA HORA: Lleno masivo en la Plaza Bolívar de Bogotá en la marcha en contra del petrismo y a favor de la libertad de Álvaro Uribe. 🇨🇴 Dale me gusta y RT porque el exguerrillero Gustavo Petro no quiere que se vea esto: pic.twitter.com/ljjLE5HKnx
— Eduardo Menoni (@eduardomenoni) August 7, 2025
Un país dividido
El debate sobre quién posee la verdad en Colombia no puede reducirse a una pugna entre actores políticos o mediáticos. Lo que está en juego es la arquitectura misma del conocimiento público en un país fragmentado, donde la memoria colectiva sigue en disputa y las heridas del pasado siguen abiertas. Reinstalar la verdad como bien común exige construir nuevas formas de diálogo, sin renunciar al rigor ni al disenso.
Probablemente, la verdad no sea una bandera que se iza desde el poder, sino una llama frágil que solo puede mantenerse viva si hay voluntad colectiva para cuidarla. En tiempos de polarización, la defensa de esa llama requiere valentía, escucha activa y, sobre todo, humildad intelectual.