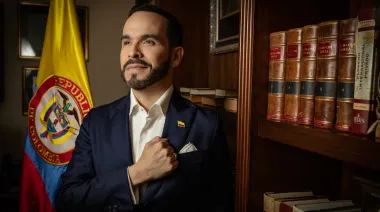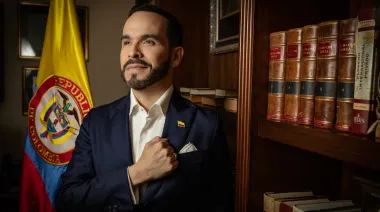
Internacionales
En su recta final
Gustavo Petro: entre la fractura del Pacto Histórico y la batalla simbólica del Nobel
13/10/2025 | El presidente colombiano atraviesa la fase más vulnerable de su mandato. Su coalición, el Pacto Histórico, se fragmenta en luchas internas, mientras la economía, las obras públicas y la diplomacia se ven sometidas a tensiones simultáneas.

Gustavo Petro enfrenta un momento definitorio en la historia reciente de Colombia. En tres años de gobierno, el primer presidente de izquierda del país ha pasado de encarnar una esperanza de cambio estructural a convertirse en el eje de un debate sobre la viabilidad del progresismo latinoamericano. El ideal reformista que lo llevó al poder -basado en la redistribución, la justicia social y la paz territorial- hoy se ve opacado por una gestión marcada por conflictos internos, crisis institucionales y un desgaste que trasciende fronteras. En el plano internacional, su respuesta al Nobel de la Paz otorgado a María Corina Machado revela un dilema mayor: cómo sostener una narrativa progresista en un continente fatigado de las promesas incumplidas.
El Pacto Histórico, concebido como una coalición de movimientos y partidos que simbolizaban la llegada del progresismo al poder, atraviesa una implosión silenciosa. Petro prometió convertirlo en un partido unificado, pero la burocracia, los intereses particulares y las disputas por liderazgo lo convirtieron en un campo de batalla. Los intentos de reconocimiento legal fracasaron, y la Justicia anuló decisiones clave que habían permitido su avance institucional. Colombia Humana, el partido original de Petro, quedó incluso fuera de los nuevos estatutos, alimentando el sentimiento de orfandad entre sus militantes. Lo que fue una alianza de entusiasmo transformador hoy es un archipiélago de grupos que se observan con desconfianza.
Esa fragmentación política coincidió con un deterioro institucional sin precedentes. En 2025, Petro promovió por decreto una consulta popular sobre reforma laboral luego de que el Congreso bloqueara su iniciativa. Aquella decisión provocó un choque frontal con el Poder Legislativo y el Tribunal Constitucional, en un episodio que puso en duda los límites de la autoridad presidencial. Aunque la consulta fue finalmente derogada, el daño político estaba hecho: el presidente quedó asociado a una imagen de confrontación permanente y a un estilo de gobierno que prioriza la épica sobre la negociación.
A esta tensión estructural se suma un escenario económico y social adverso. La promesa de crecimiento con equidad se ha visto erosionada por la falta de ejecución en infraestructura, la caída de la inversión pública y el deterioro visible de las rutas nacionales. Los gremios empresariales advierten que Colombia podría cerrar el año con su red vial en crisis, una metáfora perfecta del momento político que atraviesa Petro: un gobierno con destino claro pero sin caminos transitables. La incapacidad para completar proyectos emblemáticos se convirtió en símbolo de la desorganización estatal y del vacío de coordinación que domina la administración.
La desaprobación presidencial -que superó el 64% a mediados de año- refleja ese malestar extendido. Ya no se trata solo de críticas opositoras: dentro del mismo Pacto Histórico proliferan voces que cuestionan el rumbo del gobierno y piden “reencauzar” la agenda. Petro, por su parte, insiste en que los ataques responden a una reacción de las élites tradicionales, pero el argumento pierde fuerza en un país donde incluso los sectores populares expresan desencanto por la falta de resultados tangibles.
En ese contexto interno de fragilidad, la diplomacia colombiana se ha vuelto terreno de riesgo. La decisión del gobierno de Estados Unidos de restringir temporalmente la visa de Petro fue una señal inequívoca del deterioro bilateral. Aunque luego se matizó como un trámite administrativo, el gesto confirmó el enfriamiento de relaciones con Washington, históricamente uno de los principales aliados de Bogotá.

La escena internacional dio un giro más cuando el Premio Nobel de la Paz fue otorgado a la venezolana María Corina Machado, líder opositora a Nicolás Maduro. Mientras la mayoría de los gobiernos occidentales celebraron el galardón como un reconocimiento al coraje cívico, Petro reaccionó con dureza: criticó el sentido político del premio, recordó viejas cartas suyas dirigidas a líderes conservadores y reabrió el debate sobre los límites de la oposición latinoamericana. Para sus seguidores, el gesto fue coherente con su postura anticolonial y su desconfianza hacia los premios impulsados por Occidente; para sus detractores, fue una muestra de intolerancia ideológica y aislamiento diplomático.
En realidad, el episodio refleja un problema más profundo: Petro ha hecho de la política simbólica su campo de supervivencia. Frente a una gestión trabada, intenta sostener su liderazgo a través del discurso moral, la confrontación con el statu quo y la reinterpretación de los símbolos regionales. El Nobel a Machado -convertido en un fenómeno mediático global- le ofreció el escenario perfecto para reafirmar su identidad, pero también dejó al descubierto el dilema del progresismo contemporáneo: cómo diferenciar convicción de dogma en un contexto donde los gobiernos de izquierda enfrentan resultados económicos desalentadores.
(Carta corregida)
— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 11, 2025
Señora María Corina Machado
Ganadora del premio Nobel de laPaz:
Está carta que presento abajo, fue publicada con su firma y se dirige a Benjamín Netanyahu y a Mauricio Macri, a Macri, agradeciendo que parte de su pueblo haya sido acogido allí, (la mayor parte…
El deterioro de las relaciones internacionales no se limita a Caracas o Washington. En los foros multilaterales, Colombia ha perdido la voz articuladora que tuvo durante los primeros años de Petro, cuando su discurso ambiental y su idea de una “economía descarbonizada” lo posicionaron como referente verde en la región. Hoy, sus intervenciones generan más polémica que adhesión. La agenda climática, que alguna vez fue su carta de legitimidad global, se percibe ahora como un proyecto inconcluso.
Al interior del país, la inseguridad sigue siendo una herida abierta. Los enfrentamientos en el Catatumbo, los desplazamientos forzados y la fragmentación de grupos armados ponen en duda la viabilidad de la llamada “paz total”. El acuerdo con el ELN avanza lentamente y las disidencias de las FARC han vuelto a consolidar poder territorial en zonas rurales. Petro, que hizo del fin del conflicto su bandera, enfrenta el riesgo de dejar un país igual de violento, pero más dividido políticamente.

Maduro y Petro.
En términos institucionales, varios organismos han advertido sobre el involucramiento directo del presidente en actividades partidistas. La Misión de Observación Electoral señaló que su participación activa en reuniones de precandidatos del Pacto Histórico podría interpretarse como una intervención indebida del Estado en procesos internos. Esa observación, aunque técnica, alimenta la narrativa de un mandatario que no distingue entre función de gobierno y liderazgo partidario.
Desde una mirada regional, el caso Petro encarna el desgaste de una generación política que emergió al calor de la indignación social y la promesa de refundación. Como otros líderes progresistas, intenta equilibrar la utopía transformadora con las exigencias de la gestión cotidiana. Pero en ese intento, la épica se disuelve en el pragmatismo y el relato pierde fuerza ante los hechos. La fragmentación del Pacto Histórico, la crisis de infraestructura, la pérdida de respaldo popular y los choques diplomáticos configuran un cuadro de aislamiento creciente.
El “gobierno del cambio” parece hoy cercado por la inercia del sistema que pretendía transformar. Petro, en su lógica más personalista, sigue confiando en su capacidad de narrativa -en la palabra, en el discurso, en el conflicto- como motor de política. Sin embargo, Colombia parece pedir menos verbo y más obra.
Si su administración logra revertir la crisis con decisiones concretas y resultados visibles, podrá reconstruir parte de su autoridad moral y su capital simbólico. Pero si las fracturas internas del Pacto se profundizan y la economía no da señales de reactivación, Petro podría quedar atrapado en el mismo laberinto que denunció toda su vida: un Estado sin rumbo, una coalición sin cohesión y una izquierda sin resultados.
La ironía histórica es evidente: el líder que prometió unir a Colombia bajo un nuevo pacto social termina, quizás, siendo víctima de su propio pacto político.